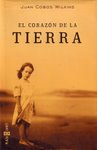Aquel verano del 69 una exclamación redondeaba de asombro millones de bocas. Ante las pantallas de los televisores los ¡oh! se encadenaban y, como estela de globos, parecían ascender al cielo de donde procedían las imágenes que, incrédulos, contemplábamos: Armstrong acababa de pisar el mito romántico de los enamorados y la obs
 esión de Calígula, la Luna. No me sorprendí. Yo llevaba toda mi infancia correteando por paisajes igual de enigmáticos: los yacimientos de cobre, plata, oro, que remontan su historia a 3.000 años antes de Cristo. Las legendarias minas de Riotinto. Un paisaje telúrico, devastado. De trágica belleza. Extraído de otro mundo. O del submundo. Sexo y entrañas de la tierra aflorados a la superficie. No, no me sorprendí, me resultaba familiar. Como, al leer la Divina Comedia, los círculos del infierno dantesco encontraron, en mi imaginación, su escenario natural perfecto en los de Corta Atalaya, la más grandiosa explotación a cielo abierto de la vieja Europa.
esión de Calígula, la Luna. No me sorprendí. Yo llevaba toda mi infancia correteando por paisajes igual de enigmáticos: los yacimientos de cobre, plata, oro, que remontan su historia a 3.000 años antes de Cristo. Las legendarias minas de Riotinto. Un paisaje telúrico, devastado. De trágica belleza. Extraído de otro mundo. O del submundo. Sexo y entrañas de la tierra aflorados a la superficie. No, no me sorprendí, me resultaba familiar. Como, al leer la Divina Comedia, los círculos del infierno dantesco encontraron, en mi imaginación, su escenario natural perfecto en los de Corta Atalaya, la más grandiosa explotación a cielo abierto de la vieja Europa. Su historia se difumina en niebla –británica desde el XIX–, Tartesos, filones que proveían de ricos metales a naves que partían hacia el remoto Templo de Salomón... Los iniciales poblamientos humanos dejan ya huella en la Edad del Cobre y, en el Bronce Final, Oriente impulsa la extracción de plata. Pero ha de ser Roma quien marque su más profunda cicatriz en este confín al suroeste de la Bética. Como sombras petrificadas de Plutón, millones de toneladas de escoria abandonadas por el poderoso Imperio. Restos de épocas oscuras: ídolos con decoración geométrica o labrados en gossan, cazoletas y pistaderos para la trituración del mineral, aras rituales, sel jabalí de bronce, emblema de la IX Legión, ungüentarios de vidrio tornasolado, gigantescas norias, hornos para cremaciones infantiles, bellísimas esculturas teñidas de bermellón por los óxidos... Estratos sedimentados de historia, de vidas, conformando un paisaje de fuerza tal, de imán tan poderoso, que marca, tatúa a quien lo habita de forma indeleble. Y serpeando el entorno, un río rojo como una arteria abierta, el Tinto: “...es el Urium de los romanos, el Aceche de los baladíes, el tremendo río de las lágrimas, de cuyas linfas no se logra ningún género de pescados ni otros seres vivos, ni la gente la bebe ni alimañas, ni se sirven de ella los pueblos para cosa ninguna”. En 1556, así lo describía Diego Delgado, clérigo, a Felipe II.
El tajo sangrante. Por el color de sus aguas, de niño, creía yo que aquel extraño río nacía, misteriosamente, de la garganta degollada de santa Bárbara. Contemplaba su imagen en la iglesia y... seguro: el tajo sangrante que le secciona el blanco cuello es su fuente, por eso eligieron a la joven mártir patrona de los mineros. El Tinto, un río que ya no parece tan estéril: equipos de la NASA, científicos españoles y norteamericanos analizan hoy sus aguas en busca de formas de vida que podrían ser similares a las del planeta Marte. No era, pues, tan lunática la comparanza aquel julio de 1969.
Tras los romanos, los yacimientos entran en un largo paréntesis de abandono, parcialmente roto cuando el sueco Liebert Wolters, que había intervenido en la Guerra de Sucesión, los adquiere. Pero los auténticos tiempos de esplendor no llegarán hasta que, en 1873, son comprados al Gobierno español por un consorcio británico y se crea la Rio Tinto Company Limited. “Se adjudican definitivamente las minas de Riotinto a los señores William Edward Quentell, Ernest H. Taylor y Enrique Doestch, por sí y en representación de la casa Mathesson y compañía, de Londres , por la suma de 92.800.000 pesetas, a tenor de la proposición garantizada con el previo depósito y aceptada por el Gobierno, en los términos que previenen las Leyes de 23 de junio de 1870, 20 de diciembre de 1872 y el anuncio oficial de 4 de enero del presente año”. Así reza el documento de la época. Y de esta forma se inaugura una muy singular etapa que arrastrará en su vértigo a toda una comarca. En verdad, a toda la provincia onubense.
Con pantalones de franela, palas de cricket, raquetas de tenis, Times o Morning Post bajo el brazo y the five o'clock tea, una generación de británicos irrumpía en aquel polvoriento sur púrpura y desolado. Y, junto al retrato de Su Graciosa Majestad, Victoria, soberana de Gran Bretaña y de Irlanda y emperatriz de la India, nada más y nada menos que football: los primeros partidos del multimillonario fenómeno de masas se jugaron entonces en Riotinto. La comunidad britá nica, convencida de su lugar en el mundo, alzó su propio barrio, Bellavista, separado del resto del pueblo por un muro de piedra. Dos entradas, con garitas y guardas, vigilaban, filtraban o impedían el paso a quien no perteneciese al staff (personal). Hermosas construcciones victorianas rodeadas de jardines, cementerio protestante, capilla anglicana, selecto club (hasta hace sólo unos meses las mujeres no han podido acceder a la sala men only). Un nivel de vida que comparado con el de los nativos –así denominaron a los pobladores del lugar– no podía dejar de remover las conciencias y proclamar la evidencia de una desigualdad tan escandalosa como lacerante. Los ingleses injertan en el valle saturnal sus formas y costumbres: ondea la bandera británica y el cumpleaños de la reina Victoria (que da nombre a la barriada construida para sus operarios en la capital) se celebra alto como la Torre de Londres, sonoro como el Big Ben, juegos, competiciones, brindis, God save the Queen! Junto a ello, también, servicio médico, alfabetización, taller de maravillosos bordados, economato, cuidada administración, desarrollo técnico, industrial, comercial, empleo asegurado, el descubrimiento como sitio de veraneo de la virginal, edénica entonces, playa de Punta Umbría –por supuesto, únicamente para altos cargos– y espléndidas obras como el ferrocarril que une la cuenca minera con Huelva y, en la ciudad, el magnífico muelle para el embarque del mineral.
La Compañía, como queda bautizada la Rio Tinto Company Limited (RTC), se convierte en motor de la provincia, es la empresa privada con mayor número de trabajadores de todo el país, y contribuye muy eficazmente a engrosar las voraces arcas del Estado. El Cronista escribe en sus páginas: “Riotinto es el feudo de una empresa más poderosa que el zar de las Rusias”. Pero la existencia y condiciones laborales son miserables. Cuando la RTC adquiere las minas trabajaban un millar de hombres; en 1888, el trágicamente famoso Año de los tiros, se cuentan 10.000. Y para ciertas labores se emplean a barcaleadoras (mujeres que transportan en cajones –barcales– el mineral) y a una muy considerable cantidad de niños. Las plagas diezman a la población.
 Y el sistema de calcinación al aire libre, las teleras, envenena el aire. Eran las teleras gigantescas piras, como descomunales hormigueros que formaban un bosque de pirámides ardientes, humeantes. En su interior, día y noche, mes tras mes, la lenta combustión del mineral arrojaba a la atmósfera dióxido de azufre. Densas nubes de humo mefítico que envenenan la atmósfera, enferman los cuerpos, asolan el paisaje, arruinan las cosechas de los pueblos vecinos, ponen en peligro la ganadería, contaminan las aguas... Cuando los humos de las teleras permanecían bajos, posados sobre la población, la manta obligaba a los mineros y sus familias a buscar refugio en las cumbres de los cerros cercanos, mientras sobre el valle caía la noche artificial, una oscuridad tan densa que provocó el choque frontal de dos trenes. Pero los días de manta, en los que faenar resulta imposible, son, desde luego, descontados del jornal.
Y el sistema de calcinación al aire libre, las teleras, envenena el aire. Eran las teleras gigantescas piras, como descomunales hormigueros que formaban un bosque de pirámides ardientes, humeantes. En su interior, día y noche, mes tras mes, la lenta combustión del mineral arrojaba a la atmósfera dióxido de azufre. Densas nubes de humo mefítico que envenenan la atmósfera, enferman los cuerpos, asolan el paisaje, arruinan las cosechas de los pueblos vecinos, ponen en peligro la ganadería, contaminan las aguas... Cuando los humos de las teleras permanecían bajos, posados sobre la población, la manta obligaba a los mineros y sus familias a buscar refugio en las cumbres de los cerros cercanos, mientras sobre el valle caía la noche artificial, una oscuridad tan densa que provocó el choque frontal de dos trenes. Pero los días de manta, en los que faenar resulta imposible, son, desde luego, descontados del jornal.El anarquista. Procedente de Cuba, entonces colonia española, llega a Riotinto, en la primavera de 1883, el anarquista que logrará encauzar el malestar social y aglutinar a mineros, agricultores y ganaderos para enfrentarse a la omnipotente Compañía. Un líder carismático, persuasivo, seductor..., y envuelto en el enigma: Maximiliano Tornet. Los efectos nocivos de las teleras abarcaban un radio de 777 kilómetros cuadrados en torno a las minas y dañaban a unas 11.000 propiedades. Los dueños de las tierras afectadas, sobre todo del término de Zalamea la Real, crearon lo que podríamos contemplar como brote precursor de los movimientos ecologistas: la Liga Antihumos. La unión de todos, a la que se suman los socialistas –con menor predicamento entre los mineros que los anarquistas–, desembocará en la multitudinaria manifestación del sábado 4 de febrero de 1888. Demandan el fin de la calcinación al aire libre –algo que en Inglaterra, el Parlamento, consciente de su peligrosidad, había prohibido ya en 1864, pero que aquí, y 24 años después, la RTC seguía practicando–, percibir el salario completo los días de manta, reducción de 12 a nueve horas de faena, supresión del pago de una peseta para asistencia médica y de las dos pesetas con 50 céntimos descontados del jornal si extraviaban sus libretas... Reivindicaciones que al recién llegado director William Rich le parecieron de todo punto injustificables, inoportunas, inadmisibles.
Estalló la huelga el 1 de febrero. Y tres días después, una riada humana, una impresionante manifestación con el audaz Maximiliano Tornet al frente se dio cita en Riotinto. Las calles quedaron tomadas por unas 12.000 personas que en un ambiente festivo, con bandas de música y pancartas (“¡Abajo los humos!”, “¡Viva la agricultura!”), reclamaban una más digna forma de vida. Y mientras en el Ayuntamiento permanecían reunidos alcalde y concejales –peones en al damero de la Compañía–, el gobernador civil de Huelva, Agustín Bravo y Joven, con soldados del Regimiento de Pavía, entraba en Riotinto dispuesto a poner fin a la revuelta. Y lo logró. A sangre y fuego. En la Plaza de la Constitución, la tropa se despliega ante la indefensa multitud. Dispara: una, dos, tres descargas a bocajarro. Luego, arremete con las bayonetas. El periódico La Coalición Republicana, dirigido por José Nogales, da cuenta de la masacre: “Cuando con más alegría y confianza se hallaban los manifestantes apiñados, en número superior a 12.000, en las estrechas calles adyacentes y plaza, mandaron retirar la caballería del sitio que ocupaba y acto seguido una descarga cerrada, inmensa, cuyos proyectiles barrieron aquella masa humana, puso en fuga desordenada a la multitud, que dejó en el suelo muchos cadáveres y heridos y se atropelló por las calles, lanzando gritos de pavor y de violenta ira. ¿Quién dio la orden de fuego? Hasta ahora no se sabe. ¿Fue el gobernador? ¿Fue el jefe militar? La soldadesca inconsciente, la máquina estúpida que obedece y mata, el soldado que dirige la boca del fusil al pueblo de donde salió y a donde volverá, gozaba con la vista de la pólvora y la sangre. Con el testimonio de centenares de personas que presenciaron el hecho, podemos afirmar que los manifestantes no profirieron ni un grito subversivo, no salió de ellos una provocación ni un acto que molestase a la tropa ni a las autoridades”. Jamás se conoció el número exacto de muertos, hombres, mujeres, niños. Sus cadáveres se hicieron desaparecer en escombreras, en antiguas minas abandonadas... Y la fecha quedó fijada en la memoria colectiva como el Año de los tiros.
Hambre y “boy-scouts”. Aquélla de 1888 marcó un hito. Pero no fue la última de las huelgas y manifestaciones que jalonan la heroica y fascinante historia de las minas de Riotinto, y en la que las mujeres han escrito en diversas ocasiones una esforzada y anónima página (por ello, junto al anarquista y a un médico británico, las elegí como protagonistas de El corazón de la tierra, sus latidos han impulsado sangre a ese músculo que parece arrancado vivo de Corta Atalaya). El año 1917 trajo una decena de muertos, el cuádruple de heridos, centenares de despidos. Terrible resultó la huelga de 1920, nueve meses de paro desembocaron en tan extrema situación que los mineros carecían de alimento para sus hijos. Los niños partieron para ser acogidos por obreros sindicalistas de otros lugares. Cientos de emigrantes de cinco, seis, siete años, atestaban los trenes que de la cuenca minera onubense viajaban a cualquier lugar de la geografía española. La Compañía, para paliar la mala fama que aquel hiriente episodio le había acarreado, creó y organizó en la comarca los grupos de boy-scouts, populares ya en Gran Bretaña.
Era el tiempo imperativo de míster Walter Browning, apodado El terremoto. A caballo –jinete experto–, con su rifle Winchester y su Browning automática y el revólver traído de México y su guardaespaldas... ¿Quién osaría desafiar al todopoderoso? Fue, aunque no coronado, rey de Huelva. Hasta 1954 las minas permanecieron en manos de la RTC. Una época difícilmente olvidable. Miserias y grandezas de la mano como amantes inseparables... e infieles. Un largo y muy singular periodo que dejará un legado material, otro intangible, pero no menos conformador de la peculiar idiosincrasia de un pueblo que se destruye y se alza y se sepulta y vuélvese a edificar en otro sitio. Riotinto repta en función del avance devorador de la mina.
Vendrían después distintas empresas: Compañía Española de Minas de Riotinto, Unión Explosivos Río Tinto, Río Tinto Patiño, Río Tinto Minera S.A. Hoy, la cuenca atraviesa una angustiosa etapa. El desplome de los precios del cobre en el mercado internacional lanza a toda una comarca a un salto al vacío. Sin red. Y la falta de compromiso efectivo de las diferentes administraciones contribuye al deterioro paulatino, escandaloso, de un área hondamente castigada y deprimida. Existe un débito histórico y solidario con una tierra ancestral que fue impulso económico para muchos sectores. Sin embargo, aquel trozo lunar parece condenado al silencio mismo del satélite. Al olvido. A no ser más que un fantasma que arrastra su sábana bordada con iniciales de oro pero vieja, sucia, desgarrada. Algunas soluciones, como la instalación en Nerva de un vertedero de residuos tóxicos, si renta beneficio pecuniario es a costa de un altísimo precio emocional. Y de indecentes consecuencias, la población entera dividida: a favor, en contra. En el aire de 1888, humos contaminantes; bajo tierra, residuos tóxicos de 2001. El suelo carmesí, las aguas escarlatas, absorben su historia, se empapan y nos la devuelven contra el rostro como un bumerán. Como si los círculos de Corta Atalaya fuesen anillos que se cierran en torno a la razón. La Compañía acostumbró al minero a su paternalismo, fue principio y fin de toda actividad, y el resultado es la falta de iniciativa privada.
Otras alternativas surgen en los últimos años: Riotinto Fruit reconvierte los suelos minerales en plantaciones de árboles frutales. Mas, para un pueblo industrial, no deja de ser chocante y paradójico dar, de la noche a la mañana, la vuelta a toda su milenaria historia y pasar, en el siglo XXI, a la agricultura. La Fundación Río Tinto ha comenzado una encomiable labor de explotación de los inusuales valores turísticos del entorno y de recuperación de su rico patrimonio. El Archivo Histórico se convierte en garante de documentos de formidable valor y el Museo Minero, la visita a impresionantes cortas, el recorrido en viejos trenes... son en la actualidad atractivos dignos de ser conocidos. ¿Es suficiente? No. Porque, no ha mucho, aún permanecían mineros encerrados y en huelga de hambre en las profundidades de contramina, allí donde los vitriolos de violentos verdes, azules, tejen irreales mantones de estalactitas. O se manifestaban por las avenidas de Huelva con pancartas, con pólvora, con voces que no parecen hallar el eco necesario. Mientras, más débil cada madrugada, más desangrado cada atardecer, el corazón de la tierra continúa latiendo: aguarda un trasplante que de nuevo traiga la esperanza.
Juan Cobos Wilkins
El Mundo